Virología
Fiebres hemorrágicas por arenavirus en Venezuela
Fiebre Hemorrágica Venezolana
Con la declinación de la epidemia de dengue hemorrágico serotipo
2 en abril de 1990, siguieron ingresando casos similares a los descritos en
el Hospital Miguel Oraá de Guanare, estado Portuguesa, pero estos pacientes
tenían características epidemiológicas muy particulares,
entre las que se señalan: el grupo etáreo predominante entre
los 14 y 49 años, sexo masculino, de ocupación agricultores
y procedentes del Municipio Guanarito, lo cual llevó a reiniciar los
estudios del agente etiológico en el Instituto Nacional de Higiene
“Rafael Rangel”. Los estudios de laboratorio descartaron agentes
infecciosos como: dengue, fiebre amarilla, hepatitis virales, leptospirosis,
rickettsiosis, etc., pero había evidencias del aislamiento viral en
cultivos celulares a partir de la sangre y tejidos de las víctimas
de la enfermedad. A esta entidad nosológica se le denominó Fiebre
Hemorrágica Venezolana (21).
La FHV es una enfermedad
febril, que ocasiona malestar general, cefalea, artralgias y mialgias, que
puede acompañarse de manifestaciones hemorrágicas, producida
por un virus denominado Arenavirus Guanarito, descubierto en 1990.
Virus Guanarito
FAMILIA:
Arenaviridae
COMPLEJO: Virus del Nuevo Mundo o Tacaribe Grupo
B
ÁCIDO NUCLÉICO: 2 ARN lineales de cadena
simple L y S
RESERVORIO: Roedor (Zygodontomys brevicauda)
En febrero
de 1991, en Yale Arbovirus Research Unit de la Universidad de Yale, en los Estados
Unidos de América, se identificó el virus aislado como un nuevo
miembro de la familia Arenaviridae Complejo Tacaribe Grupo B, al que se le dio
el nombre de “Virus Guanarito”.
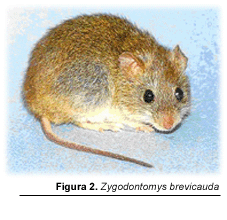 Análisis
filogenéticos moleculares de 250 nucleótidos desde el terminal
3’ del segmento S del virus Guanarito, comparado con otros cinco virus
del complejo Tacaribe (Junín, Machupo, Tacaribe, Pichindé y Sabiá),
demostraron que estos virus son genéticamente diferentes, encontrándose
30% de divergencia entre ellos, lo que apoya la hipótesis de que cada
arenavirus ha evolucionado independientemente en su foco endémico, probablemente
desde hace mucho tiempo. Los estudios filogenéticos, por el método
del vecino más cercano máxima parsimonia, han demostrado que el
virus Guanarito tiene hasta ahora nueve genotipos diferentes, siendo los genotipos
6 y 9 los más infectivos y letales, causantes de la severidad de la FHV
(22). Análisis
filogenéticos moleculares de 250 nucleótidos desde el terminal
3’ del segmento S del virus Guanarito, comparado con otros cinco virus
del complejo Tacaribe (Junín, Machupo, Tacaribe, Pichindé y Sabiá),
demostraron que estos virus son genéticamente diferentes, encontrándose
30% de divergencia entre ellos, lo que apoya la hipótesis de que cada
arenavirus ha evolucionado independientemente en su foco endémico, probablemente
desde hace mucho tiempo. Los estudios filogenéticos, por el método
del vecino más cercano máxima parsimonia, han demostrado que el
virus Guanarito tiene hasta ahora nueve genotipos diferentes, siendo los genotipos
6 y 9 los más infectivos y letales, causantes de la severidad de la FHV
(22).
El arenavirus Guanarito es mantenido en la naturaleza por el Zygodontomys
brevicauda (Figura 2), ratón de la caña
de azúcar, en el cual el virus establece una infección persistente
y crónica. Se ha encontrado que otras especies de roedores predominantes
en la región de Los Llanos son susceptibles a la infección por
el virus Guanarito, demostrado por la presencia de anticuerpos en un pequeño
porcentaje de roedores de especies tales como: Sigmodon alstoni, Rattus
rattus, Proechimys guaire y Oryzomys fulvescens. Por
lo tanto, estas especies posiblemente son huéspedes finales y tienen
muy poca importancia en la transmisión del virus Guanarito (23).
Los estudios ecológicos, virológicos y en animales de experimentación,
que se condujeron en los años siguientes a 1990, permitieron identificar
al Zygodontomys brevicauda como el roedor reservorio del virus Guanarito.
Debido a su distribución geográfica en Venezuela, puede afectar
a la población rural.
Definición de casos en Fiebre Hemorrágica
Venezolana
La FHV tiene un comienzo insidioso con manifestaciones inespecíficas,
pudiéndose distinguir varias fases (24):
Caso sospechoso
(Primera fase): paciente con un cuadro febril indiferenciado, de comienzo
insidioso, que proceda de un área rural endémica de Fiebre Hemorrágica
Venezolana (Portuguesa, Barinas y Guárico), de un área de riesgo
(Apure y Cojedes) o que las haya visitado en los últimos 21 días.
Se manifiesta entre el inicio y el tercer día de evolución del
cuadro clínico, en el cual el paciente presenta:
- Fiebre
- Malestar
General
- Cefalea
- Artralgias
- Mialgias
- Vómitos
- Diarrea
- Leucopenia
y trombocitopenia con valores cercanos a lo normal, a nivel del tercer día.
Caso
probable (Segunda fase): paciente con los criterios de un caso
sospechoso y durante el curso de la enfermedad, a partir del cuarto día,
se pueden agregar al cuadro clínico:
En los pacientes
que cursan con una evolución tórpida hacia la gravedad, las manifestaciones
clínicas se hacen más severas, pudiéndose observar:
- Sangramiento
por el sitio de venipunción
- Tos,
taquipnea, tiraje, distress respiratorio o signos de dificultad respiratoria
- Hemorragias
profusas por orificios naturales
-
Hematemesis,
melena, convulsiones tónico-clónicas generalizadas, estupor,
coma y se puede producir fallecimiento del paciente.
Caso
contacto: persona que realice actividades laborales comunes o que conviva
con un caso confirmado o probable para Fiebre Hemorrágica Venezolana.
Caso confirmado: todo lo anterior más la confirmación
virológica mediante el aislamiento del virus Guanarito, técnicas
de biología molecular, reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa reversa (RT-PCR) o la demostración de niveles de anticuerpos
clase específicos tipo Ig M e Ig G.
En las Figuras
3 y 4 pueden observarse la frecuencia de signos y
síntomas de pacientes con Fiebre Hemorrágica Venezolana, pertenecientes
al estado Portuguesa, durante el período comprendido entre 1990 y 2004.
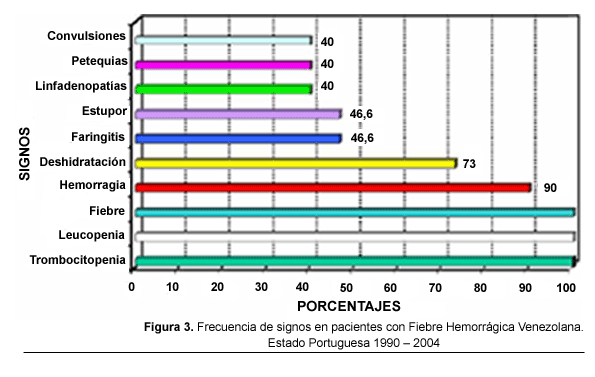
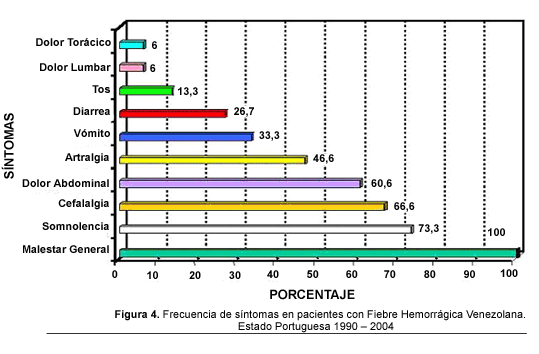
Patogénesis
y Respuesta Inmune
Los conocimientos actuales acerca de los mecanismos mediante los cuales se produce
la enfermedad y su control en el humano, tanto por el virus Guanarito como por
los otros arenavirus, son en gran parte desconocidos. Investigaciones realizadas
en pacientes con FHA y con Fiebre de Lassa, han revelado la ausencia de complejos
inmunes circulantes, de activación del sistema del complemento, depósito
de inmunoglobulinas y C3 en los órganos de los pacientes, lo que ha llevado
a concluir que la patogénesis de la infección por los arenavirus
se atribuye al daño directo del virus sobre el sistema sanguíneo.
Los estudios clínicos y experimentales demuestran que los arenavirus
se multiplican en las células en el tejido linfoide, causando viremia
prolongada, produciendo efecto citopático directo en macrófagos
y leucocitos polimorfonucleares, lo que resulta en la activación de factores
plasmáticos y alteración de la permeabilidad capilar. Otros mecanismos
pueden contribuir a la patogénesis de la enfermedad; por ejemplo, en
pacientes con FHV y FHA, se encuentran altos niveles de interferón ?,
demostrando una correlación entre estos títulos y la evolución
de la enfermedad, pero sin establecerse aún el papel que desempeña
en el daño tisular (25-27).
Durante el proceso
infeccioso en la FHV se produce una profunda alteración del funcionamiento
de las poblaciones de linfocitos B, subpoblaciones T4 y T8; estas anormalidades
desaparecen durante la convalecencia, alrededor de la 5ta semana, periodo durante
el cual comienza a detectarse la respuesta inmune específica para estos
virus.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico de la FHV puede establecerse usando los siguientes criterios:
historia epidemiológica, signos y síntomas iniciales y alteraciones
hematológicas, considerándose como diagnóstico diferencial
otras Fiebres Hemorrágicas, tales como: dengue, paludismo, fiebre amarilla,
hepatitis, leptospirosis, fiebre tifoidea, fiebre hemorrágica con síndrome
renal, mononucleosis infecciosa discrasias sanguíneas, etc.
Pruebas de laboratorio en el ingreso y evolución
del paciente
|
(cada
48 horas) |
|
(diariamente) |
|
|
|
(diario) |
|
|
|
(cada
48 horas) |
|
(al
ingreso) |
|
(cada
48 horas) |
| |
(cada
48 horas) |
|
(cada
48 horas) |
|
(cada
48 horas). |
|
(cada
48 horas). |
|
(al
ingreso) |
|
|
|
|
-
Toma
de muestras para estudios virológicos y serológicos
los días 0, 5, 10, 15 y si el paciente permanece más
tiempo, la última toma debe ser antes de egresar.
| |